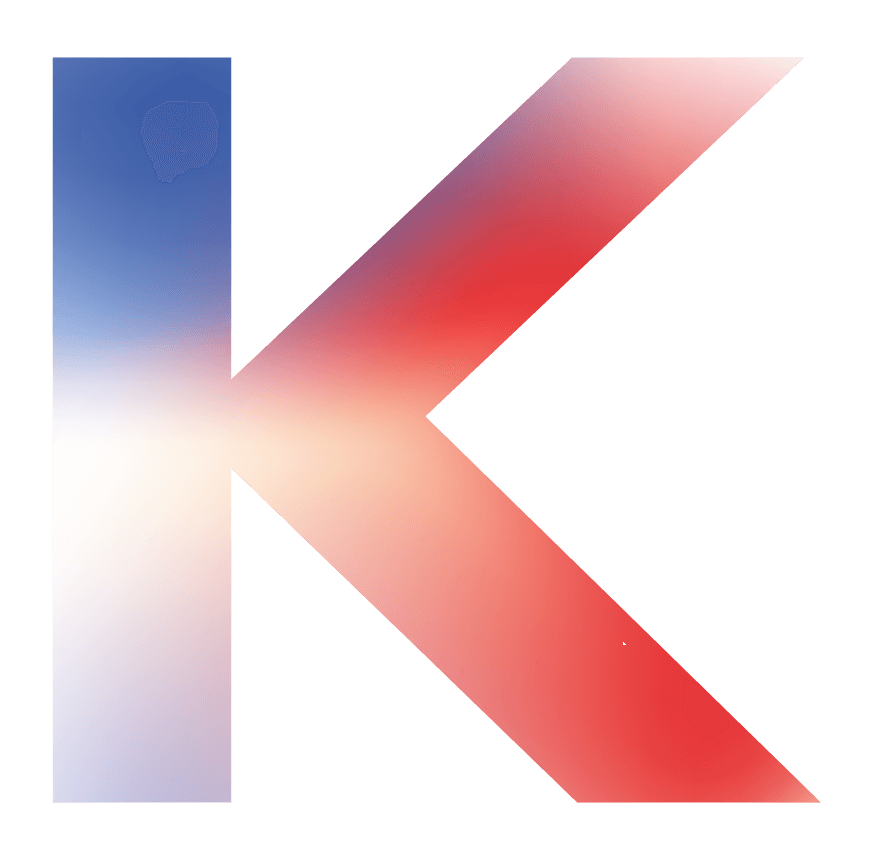Vía: EspecialDirectivos
Especial Directivos, Nº 1902, Sección Management, Febrero 2026.
En muchas organizaciones se repite una paradoja que rara vez se formula de manera explícita: la actividad es constante, las agendas están llenas y las decisiones se suceden con rapidez, pero los problemas relevantes tienden a reaparecer. Se trabaja mucho, se decide mucho y, sin embargo, el avance real es difícil de identificar.
Durante los últimos años se ha consolidado la idea de que adaptarse equivale a ir más rápido. La pandemia primero y la aceleración tecnológica después reforzaron esta lógica. En un entorno incierto, había que acortar tiempos, reaccionar antes y multiplicar iniciativas. La velocidad pasó a entenderse como una respuesta razonable – casi inevitable – a la complejidad.
El efecto de esta dinámica es visible en muchas empresas. No están paradas, pero sí tensionadas. Se mueven con intensidad, aunque con escasa capacidad para integrar lo que les ocurre. El cansancio no proviene tanto del esfuerzo como de la sensación de repetición: decisiones que se revisan, problemas que regresan, aprendizajes que no terminan de consolidarse.
El problema no es la falta de acción.
Es la falta de comprensión.
En nombre de la agilidad, muchas organizaciones han incorporado estructuras, rituales y discursos orientados a acelerar la ejecución. Sin embargo, en no pocos casos esa agilidad es más formal que real. Hay movimiento constante, pero poco espacio para entender qué está ocurriendo de fondo.
Cuando una empresa no acaba de comprender su propio contexto – el mercado, la cultura interna o la lógica de sus decisiones -, la reacción habitual es acelerar. Se decide rápido para no detenerse a integrar. Se ejecuta para evitar la incomodidad de cuestionar lo que ya no encaja.
Pero la velocidad no corrige la falta de claridad. Al contrario, la amplifica.
Las decisiones se toman con información todavía inmadura. Se ajustan sobre la marcha o se corrigen tarde. Los mismos problemas reaparecen con distintos nombres. No porque falte inteligencia o compromiso, sino porque el sistema no ofrece el tiempo ni el espacio necesarios para pensar con profundidad.
Otro de los grandes malentendidos en las organizaciones actuales es asumir que pensar equivale a aprender. No es así.
En muchas empresas se analizan los problemas con rigor. Se comparten diagnósticos sensatos y se alcanzan acuerdos razonables. Sin embargo, semanas después, la forma de trabajar sigue siendo prácticamente la misma. No ha fallado la capacidad individual ni la voluntad de mejora. Ha fallado el sistema.
Ese conocimiento no se transforma en nuevas reglas de actuación. No desciende a la operativa diaria ni se convierte en criterio compartido. Permanece encapsulado en reuniones, comités o proyectos concretos, sin impacto real en cómo la organización decide y actúa.
Y lo que una organización no aprende, lo repite.
Este patrón tiene una consecuencia que muchas empresas leen de forma equivocada. Cuando las personas empiezan a mostrar distancia, menor implicación o cierto desapego, se habla de desmotivación o falta de compromiso. Sin embargo, en muchos casos se trata de desgaste. Desgaste de pensar sin ver cambios. Desgaste de participar en análisis que no se traducen en decisiones distintas. Desgaste de un sistema que exige resultados, pero no integra el aprendizaje que permitiría alcanzarlos de forma sostenida.
Ante esta situación, no es extraño que las organizaciones reaccionen incorporando más formación, nuevas metodologías o herramientas adicionales. Pero aprender no es acumular cursos ni añadir capas a agendas ya saturadas.
Aprender es una capacidad del sistema.
Es la capacidad de transformar la experiencia en conocimiento operativo. De convertir las decisiones en criterio compartido. De hacer que lo que se comprende en un espacio de reflexión se traduzca en comportamientos distintos en toda la organización.
En un entorno cada vez más complejo, ninguna persona, ni siquiera el CEO, puede comprender sola todo lo que está ocurriendo. Cuando el pensamiento se concentra en unos pocos y el resto se limita a ejecutar, el sistema termina bloqueándose.
Por eso, la pregunta relevante hoy no es si la empresa va lo suficientemente rápido.
¿Está diseñada para aprender al ritmo que exige el contexto o solo para ejecutar cada vez más deprisa lo que ya no funciona?
Revisar cómo se piensa y cómo se decide no es un ejercicio teórico ni un lujo estratégico. Es una condición para avanzar con sentido en un entorno que no va a volverse más simple.